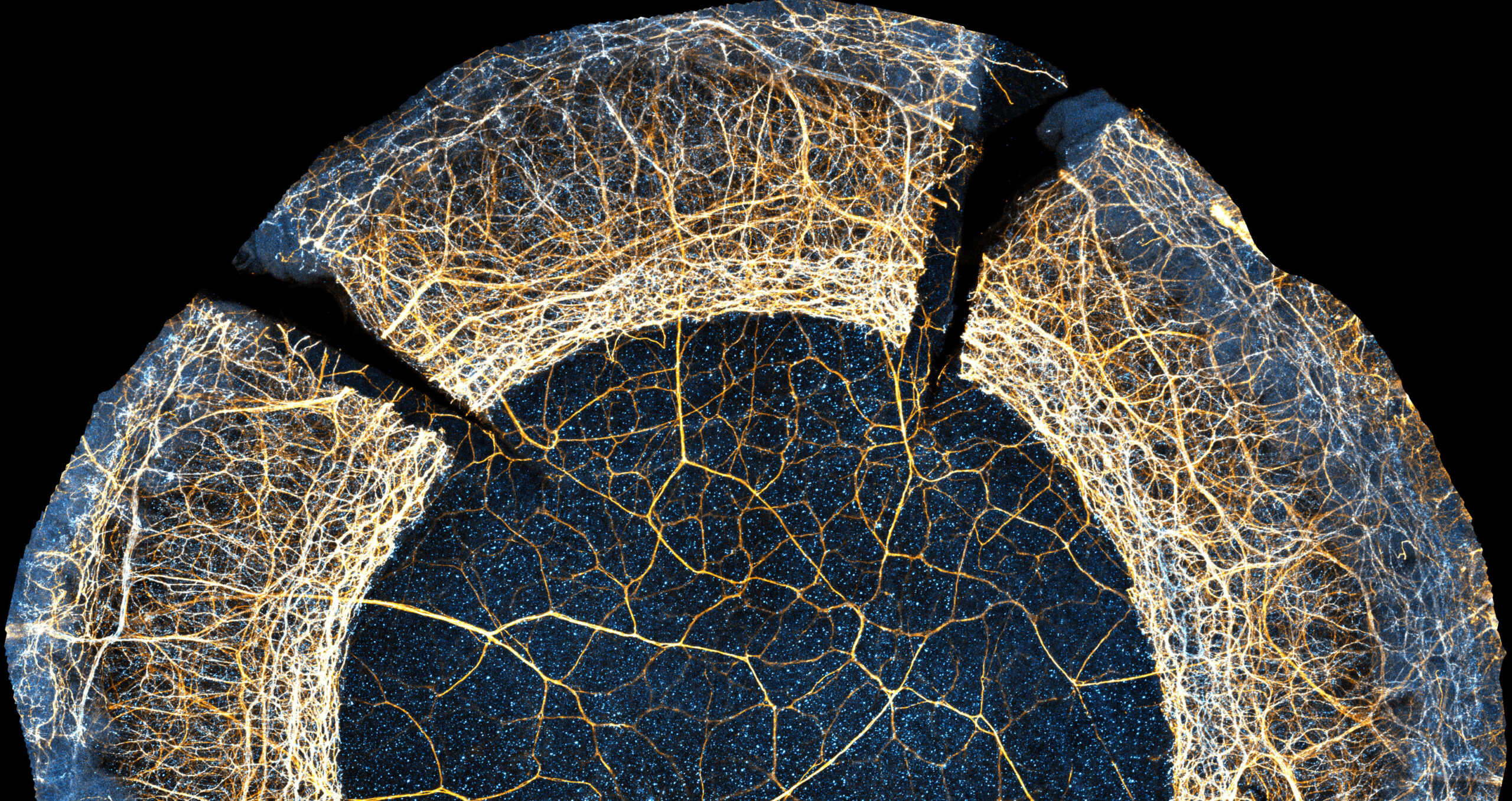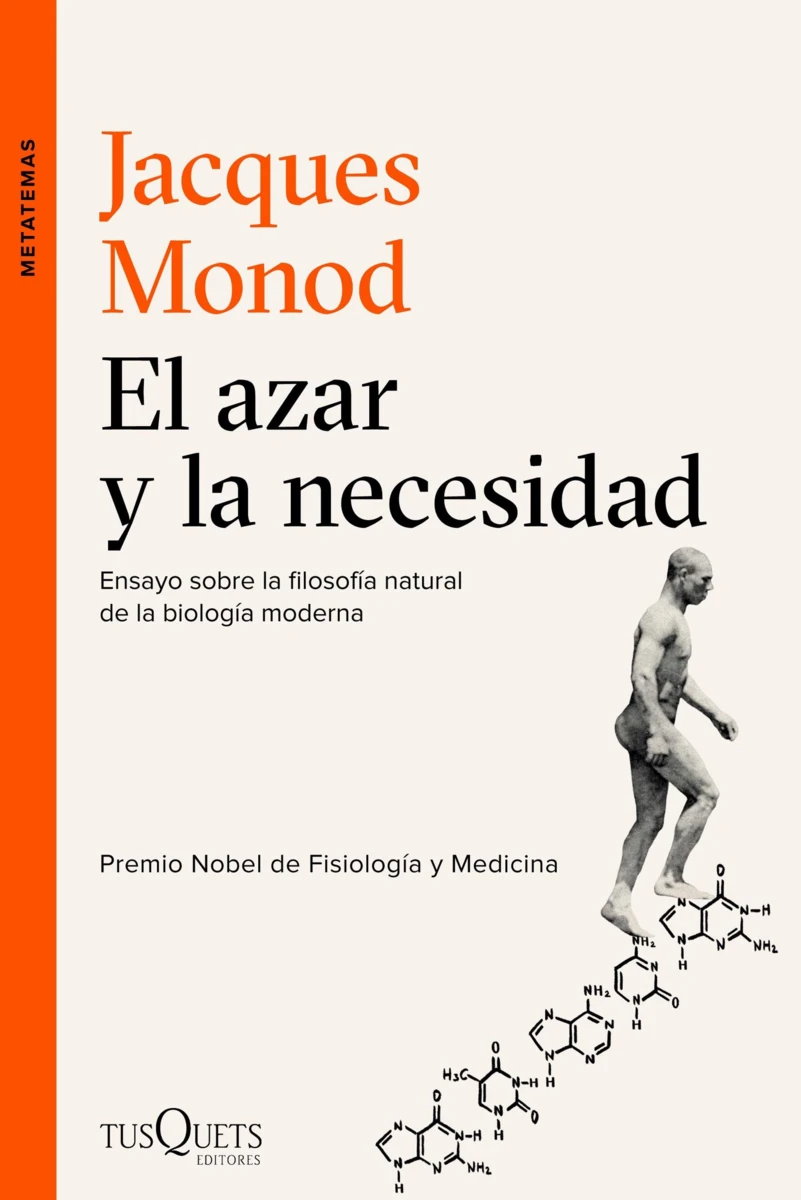Recordar la era oscura
Más de 70.000.000 de vidas perdidas por actos de violencia masivos y organizados. Este fue el costo de las 2 guerras mundiales (Britannica). ¿Qué hemos aprendido? Aunque la cifra puede impactar, no parece haber provocado un rechazo largo y sostenido en el corazón de la humanidad. Uno capaz de prevenir que algo semejante pudiera repetirse con fuerza y convicción. Es como si la destrucción de aquella época se hubiera transformado en un dato oscuro pero lejano, lamentable pero ajeno, y no un acontecimiento que alcanza el fondo del presente.
¿Poseemos una auténtica comprensión de lo que vivió la humanidad en esa era de las catástrofes? No un mero registro o relato de los hechos ocurridos, sino un vivo entendimiento del pasado en nuestro presente. Para Hobsbawm, la respuesta es negativa. La memoria histórica de hoy se apaga:
“La destrucción del pasado (…) es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimeras del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven.” (Hobsbawm, Historia del siglo XX, 13)
Se trata para él de un olvido o desconexión significativa con el pasado, incluso sobre acontecimientos graves y notorios. Porque aunque la difusión de informaciones de la historia queda facilitada por las nuevas tecnologías, la velocidad ascendente de los cambios en la modernidad, así como la ingente masa de datos producidos día a día, dificultan una reflexión detenida sobre lo que hemos vivido como humanidad y sus efectos duraderos hasta hoy.
“Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca (…) Pero por esa misma razón deben ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores…” (13)
Ser “algo más que esto” consiste en “comprender y explicar por qué los acontecimientos ocurrieron de esa forma y qué nexo existe entre ellos” (Hobsbawm, 13); descubrir sus raíces, su articulación y las ramificaciones de largo alcance. Se trata justamente de corregir esa falta de relación orgánica con el pasado, dando luces de cómo éste aún nos forma en nuestro modo de pensar y sentir.
Una edad oscura como la «Era de las Catástrofes» requiere máxima atención. No sólo para meditar cómo prevenir la repetición del desastre, sino también para reconocer que la brutalidad extrema que abrió, perduró durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. Los cuarenta años de derrumbe marcaron un «antes y después» del cual aún somos herederos.
“Los decenios transcurridos desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta la conclusión de la Segunda fueron una época de catástrofes para esta sociedad, que durante cuarenta años sufrió una serie de desastres sucesivos. (…) Sus cimientos fueron quebrantados por dos guerras mundiales, a las que siguieron dos oleadas de rebelión y revolución generalizadas (…) Los grandes imperios coloniales que se habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron y quedaron reducidos a cenizas.” (16)
En este contexto, la llamada «guerra total» es una de las principales responsables de que se tome al «siglo XX como el más terrible de la historia occidental» (Isaiah Berlin). Avivar la memoria histórica de algunos de sus aspectos esenciales, resulta apremiante en un nuevo siglo que parece cada vez más proclive al olvido.
Continua leyendo Hobsbawm: Era de las Catástrofes y «guerra total»