“Actualmente, nadie duda de la universalidad de los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas”. (José Maza, Astronomía contemporánea 179)
Los planetas son, sin duda, inmensas masas de materia cuasi esféricas orbitando una estrella. Pero también son algo más. Porque de todos los astros del universo, son el lugar eminente para el desarrollo de complejidad, propiedades emergentes y fenómenos completamente nuevos. La Tierra y el origen de lo vivo es una primera comprobación, pero ¿cuántos lugares similares podemos esperar en el universo?

“En promedio, se estima que hay al menos un planeta por cada estrella en la galaxia. Eso significa que habría del orden de miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia, muchos en el rango de tamaño de la Tierra”. (NASA, “Strange New Worlds”)
Y la cifra crece exponencialmente si consideramos todas las galaxias del universo observable: 10.000.000.000.000.000.000.000 (10²²) planetas.
Esta inmensa cantidad –junto con las condiciones generales que definen a todo planeta– permite pensar el cosmos como un auténtico semillero de complejidad. Y aunque no toda semilla germina, bastaría que un pequeño porcentaje lo hiciera para considerar un universo poblado de posibilidades y fenómenos nuevos por descubrir.






 El origen de las grandes ideas de la naturaleza
El origen de las grandes ideas de la naturaleza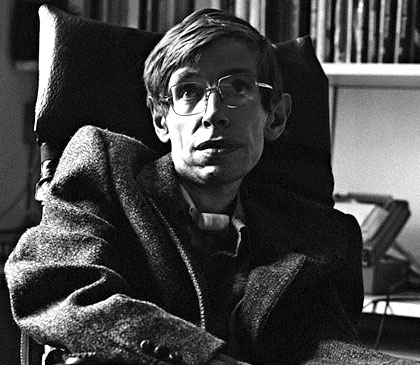 ¡A pensar el cosmos!
¡A pensar el cosmos!